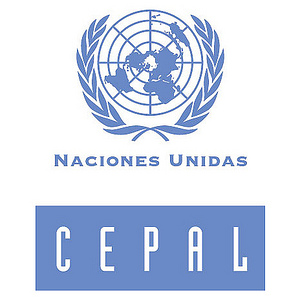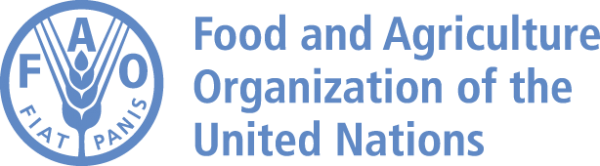Résultats de la recherche
Displaying 1 - 10 of 171 results.
Producción hidropónica familiar de verduras de hoja bajo cubierta, análisis socioeconómico y financiero
La hidroponia o cultivo sin suelo es una técnica cuya importancia reside en su alta producción por metro cuadrado, gran eficiencia en el uso de agua y una multiplicidad de cultivos compatibles que brindan a los productores de zonas áridas y semiáridas una oportunidad interesante de producción (Birgi, 2015).
Sujet(s):
changement climatiquesécurité alimentaire et nutritionnellesystèmes d'innovationinnovationdéveloppement ruralagriculture durable...
Année de publication:
2018Innovaciones institucionales y en políticas sobre agricultura y cambio climático: evidencia en América Latina y el Caribe
El documento tiene como objetivo analizar los avances realizados por países de América Latina y el Caribe (ALC) en el fortalecimiento de la institucionalidad vinculada a la agricultura, el cambio climático y la seguridad alimentaria. El documento destaca iniciativas innovadoras, en ámbitos como la formulación de políticas, el desarrollo de marcos legales, el fomento de la investigación y la innovación, el desarrollo de mecanismos de financiamiento, y la gestión de riesgos climáticos, entre otros. La revisión está enfocada en las políticas nacionales
Sujet(s):
changement climatiqueplates-formes d'innovationpolitiques d'innovationapprentissage institutionnelpolitiquesagriculture durable...
Année de publication:
2015Los aportes de la etnobotánica para la investigación en extensión forestal
El objetivo de este trabajo es la recuperación y el registro de los saberes de una comunidad que se asocian al bosque nativo, mediante técnicas vinculadas a la etnobotánica, convirtiéndose de esta forma en una herramienta para el extensionista forestal que busca promocionar la revalorización de los saberes ancestrales de la comunidad Qom respecto a los usos y aplicaciones de las especies.
Sujet(s):
Année de publication:
2017Innovación tecnológica en la resolución de problemáticas socio-productivas locales. Caso de estudio: Concordia, Entre Ríos-Argentina
El presente trabajo pone en relevancia la promoción del diseño y gestión de innovaciones tecnológicas para la resolución de problemáticas socio-productivas locales. Desde una visión de innovación, que intenta superar la óptica exclusivamente económica, se toma como caso paradigmático una experiencia de producción de hábitat desarrollada en la localidad de Concordia (Entre Ríos, Argentina). La misma, desarrolla colectivamente una tecnología asociada a sistemas constructivos en madera, con el fin de promover procesos productivos sustentables a partir de recursos y saberes locales.
Sujet(s):
changement climatiqueinnovationprocessus multipartitesapproches participativesagriculture durable...
Année de publication:
2019Políticas para la agricultura en América Latina y el Caribe: competitividad, sostenibilidad e inclusión social
Los artículos reunidos en este volumen se basan en las ponencias presentadas por los expertos que participaron en el seminario internacional “Políticas para la agricultura en América Latina y el Caribe: competitividad, sostenibilidad e inclusión social”, realizado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago los días 6 y 7 de diciembre de 2011.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)changement climatiqueinnovationTIC (Technologies de l'information et de la communication)Knowledge management/Gestion des connaissancesprocessus multipartitesréseauapproches participativespolitiquesengagement du secteur privéengagement du secteur publicrechercheagriculture durablechaînes de valeur...
Année de publication:
2018Tecnología y Desarrollo/ Teoría y Política. Aprendiendo perspectiva socio-técnica en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Este capitulo es parte de un libro del proyecto Específico “Procesos socio-técnicos de innovación en los territorios” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.
Sujet(s):
Année de publication:
2017Manual de Facilitadores de Procesos de Innovación Comercial
Estas cartillas han sido producidas en el marco del Proyecto “Innovaciones institucionales para el apoyo a la gestión de procesos comerciales de la Agricultura Familiar y su vinculación con los mercados”, que se desarrolló de forma simultánea en Chile, Perú y la Argentina entre los años 2014 y 2016. Este proyecto fue financiado por el Fondo Concursable para la Cooperación Técnica del IICA (FonCT) con contrapartes gubernamentales en los tres casos. El proyecto parte de identificar tres problemas específicos con relación a la comercialización de los agricultores familiares:
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)communicationfacilitationsystèmes d'exploitation agricoleinnovationsuivi et évaluation (S&E)processus multipartitesréseausecteur agroalimentaire...
Année de publication:
2017Enfoques y Prácticas de Extensión Rural Públicas en el Noreste Argentino
Los enfoques y prácticas de extensión se han transformado notablemente en las últimas décadas. A la vez, numerosos autores han señalado la persistencia de enfoques difusionistas tanto en las instituciones como en las prácticas de los extensionistas. En esta investigación se analizan las prácticas de extensión implementadas en el noreste argentino, se las compara con propuestas institucionales y académicas actuales y se extraen aprendizajes. Para esto se realizaron 40 entrevistas a extensionistas que trabajan en el ámbito público en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
Sujet(s):
vulgarisationSystèmes d'extensionsystèmes d'innovationinnovationprocessus multipartitesnégociationapproches participativespolitiquesPolitiques de vulgarisationengagement du secteur publicrecherchedéveloppement rural...
Année de publication:
2016Estrategias, reformas e inversiones en los sistemas de extensión rural y asistencia técnica en América del sur
En los últimos 25 años se han producido cambios significativos en la vida rural de América Latina, en sus dimensiones política, económica, social, laboral, demográfica, cultural y ambiental, a partir de lo que se denominó los Programas de Ajuste Estructural y de las decisiones políticas y económicas que tomó cada país en particular. Uno de los elementos centrales y determinantes de las reformas en los Sistemas de Extensión y Transferencia de Tecnología Agraria (SETTA) ocurrió a partir de fines de la década de los setentas y principios de la década de los ochentas.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)éducationvulgarisationSystèmes d'extensionfacilitationsystèmes d'exploitation agricolesystèmes d'innovationinnovationpolitiques d'innovationapprentissagesuivi et évaluation (S&E)processus multipartitespolitiquesPolitiques de vulgarisationengagement du secteur publicagriculture durablePetits agriculteurs...
Année de publication:
2016Políticas Públicas y Agricultura familiar. Los Acuerdos territoriales de desarrollo rural con inclusión como herramientas para una nueva política nacional de desarrollo rural.
La agricultura familiar engloba un conjunto diversificado de situaciones de trabajo y de vida que exceden la producción de subsistencia y demandan políticas públicas integrales de desarrollo. En la última década ha comenzado a instalarse en la agenda pública, y también en la de gobierno, la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo rural que sea socialmente inclusivo y, por ende, política, económica y ambientalmente sustentable. Tal modelo debe partir del reconocimiento de los agricultores familiares como sujetos viables de desarrollo económico.
Sujet(s):
renforcement des capacités (RC)sécurité alimentaire et nutritionnellepolitiques d'innovationprocessus multipartitesnégociationpolitiquesengagement du secteur privéengagement du secteur publicdéveloppement ruralsecteur agroalimentairePetits agriculteurs...
Année de publication:
2013Pages
Sorting block
Filtrer par idiome
Filtrer par sujet(s)
- (-) Remove climate change filter climate changeclimate change
- advisory services (35) Apply advisory services filter advisory services
- advocacy (4) Apply advocacy filter advocacy
- brokering (3) Apply brokering filter brokering
- capacity development (CD) (74) Apply capacity development (CD) filter capacity development (CD)
- communication (31) Apply communication filter communication
- documentation (8) Apply documentation filter documentation
- education (14) Apply education filter education
- extension (59) Apply extension filter extension
- facilitation (8) Apply facilitation filter facilitation
- farming systems (22) Apply farming systems filter farming systems
- food and nutrition security (33) Apply food and nutrition security filter food and nutrition security
- gender equality (8) Apply gender equality filter gender equality
- impact assessment (9) Apply impact assessment filter impact assessment
- innovation systems (87) Apply innovation systems filter innovation systems
- knowledge and information systems (57) Apply knowledge and information systems filter knowledge and information systems
- learning (36) Apply learning filter learning
- monitoring and evaluation (M&E) (38) Apply monitoring and evaluation (M&E) filter monitoring and evaluation (M&E)
- multi-stakeholder processes (46) Apply multi-stakeholder processes filter multi-stakeholder processes
- needs assessment (39) Apply needs assessment filter needs assessment
- negotiation (13) Apply negotiation filter negotiation
- networks (24) Apply networks filter networks
- participatory approaches (40) Apply participatory approaches filter participatory approaches
- policies (52) Apply policies filter policies
- private sector engagement (26) Apply private sector engagement filter private sector engagement
- public sector engagement (38) Apply public sector engagement filter public sector engagement
- research (29) Apply research filter research
- rural development (68) Apply rural development filter rural development
- south-south cooperation (6) Apply south-south cooperation filter south-south cooperation
- sustainable agriculture (71) Apply sustainable agriculture filter sustainable agriculture
- value chains (81) Apply value chains filter value chains
Filtrer par auteur(s)
- Abraham G. (1) Apply Abraham G. filter Abraham G.
- Alpizar F. (3) Apply Alpizar F. filter Alpizar F.
- Andrieu N. (2) Apply Andrieu N. filter Andrieu N.
- Anlló G. (2) Apply Anlló G. filter Anlló G.
- Barila M. V. (1) Apply Barila M. V. filter Barila M. V.
- BID (Banco Interamericano de Desarrollo) (1) Apply BID (Banco Interamericano de Desarrollo) filter BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
- Bisang R. (2) Apply Bisang R. filter Bisang R.
- Brieva, S. (1) Apply Brieva, S. filter Brieva, S.
- Burin D. (1) Apply Burin D. filter Burin D.
- Calvo S. (2) Apply Calvo S. filter Calvo S.
- Carrapizo V. (2) Apply Carrapizo V. filter Carrapizo V.
- Castro C. (2) Apply Castro C. filter Castro C.
- CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (1) Apply CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) filter CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)
- Chia E. (1) Apply Chia E. filter Chia E.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (1) Apply Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) filter Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (3) Apply Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) filter Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Dardo S. (2) Apply Dardo S. filter Dardo S.
- de Arteche M. (1) Apply de Arteche M. filter de Arteche M.
- Deschamps-Solórzano L. (1) Apply Deschamps-Solórzano L. filter Deschamps-Solórzano L.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (3) Apply Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) filter Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Giancola S. (4) Apply Giancola S. filter Giancola S.
- Gómez-Luengo O. (1) Apply Gómez-Luengo O. filter Gómez-Luengo O.
- Harvey C.A. (2) Apply Harvey C.A. filter Harvey C.A.
- Hidalgo F. (1) Apply Hidalgo F. filter Hidalgo F.
- Houtart F. (1) Apply Houtart F. filter Houtart F.
- Howland F. (1) Apply Howland F. filter Howland F.
- IICA (5) Apply IICA filter IICA
- International Fund for Agricultural Development (2) Apply International Fund for Agricultural Development filter International Fund for Agricultural Development
- Juarez, P. (1) Apply Juarez, P. filter Juarez, P.
- Landini, F. (5) Apply Landini, F. filter Landini, F.
- Latin American Network for Rural Extension Services (RELASER) (3) Apply Latin American Network for Rural Extension Services (RELASER) filter Latin American Network for Rural Extension Services (RELASER)
- Le Coq J. F. (2) Apply Le Coq J. F. filter Le Coq J. F.
- León M. (1) Apply León M. filter León M.
- Levard L. (1) Apply Levard L. filter Levard L.
- Lizárraga Araníbar P. (1) Apply Lizárraga Araníbar P. filter Lizárraga Araníbar P.
- Mahecha L. (1) Apply Mahecha L. filter Mahecha L.
- MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - Guatemala) (1) Apply MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - Guatemala) filter MARN (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - Guatemala)
- Martínez-Rodríguez M.R. (2) Apply Martínez-Rodríguez M.R. filter Martínez-Rodríguez M.R.
- Meza L. E. (2) Apply Meza L. E. filter Meza L. E.
- Moreira D. (2) Apply Moreira D. filter Moreira D.
- NDF (Fondo Nórdico de Desarrollo) (1) Apply NDF (Fondo Nórdico de Desarrollo) filter NDF (Fondo Nórdico de Desarrollo)
- Ortiz Monasterio I. (1) Apply Ortiz Monasterio I. filter Ortiz Monasterio I.
- Otarola M. (2) Apply Otarola M. filter Otarola M.
- Sabourin E. (1) Apply Sabourin E. filter Sabourin E.
- Sanchez G. (3) Apply Sanchez G. filter Sanchez G.
- Santucci M. (1) Apply Santucci M. filter Santucci M.
- Suárez J. (2) Apply Suárez J. filter Suárez J.
- Vázquez N. (1) Apply Vázquez N. filter Vázquez N.
- Viguera B. (2) Apply Viguera B. filter Viguera B.
- Welsh S. V. (1) Apply Welsh S. V. filter Welsh S. V.
Filtrer par pays
- (-) Remove Argentina filter ArgentinaArgentina
- Costa Rica (21) Apply Costa Rica filter Costa Rica
- Mexico (17) Apply Mexico filter Mexico
- Guatemala (13) Apply Guatemala filter Guatemala
- Brazil (12) Apply Brazil filter Brazil
- Colombia (12) Apply Colombia filter Colombia
- Honduras (12) Apply Honduras filter Honduras
- Uruguay (11) Apply Uruguay filter Uruguay
- Chile (10) Apply Chile filter Chile
- Bolivia (8) Apply Bolivia filter Bolivia
- Ecuador (8) Apply Ecuador filter Ecuador
- Peru (8) Apply Peru filter Peru
- El Salvador (6) Apply El Salvador filter El Salvador
- Nicaragua (6) Apply Nicaragua filter Nicaragua
- Paraguay (6) Apply Paraguay filter Paraguay
- Cuba (5) Apply Cuba filter Cuba
- Dominican Republic (4) Apply Dominican Republic filter Dominican Republic
- Panama (3) Apply Panama filter Panama
- Niger (2) Apply Niger filter Niger
- Viet Nam (2) Apply Viet Nam filter Viet Nam
- Belize (1) Apply Belize filter Belize
- Bolivia (Plurinational State of) (1) Apply Bolivia (Plurinational State of) filter Bolivia (Plurinational State of)
- Canada (1) Apply Canada filter Canada
- France (1) Apply France filter France
- Jamaica (1) Apply Jamaica filter Jamaica
- Senegal (1) Apply Senegal filter Senegal
- Spain (1) Apply Spain filter Spain
- Trinidad and Tobago (1) Apply Trinidad and Tobago filter Trinidad and Tobago
- Venezuela (1) Apply Venezuela filter Venezuela
- Venezuela (Bolivarian Republic of) (1) Apply Venezuela (Bolivarian Republic of) filter Venezuela (Bolivarian Republic of)
- Vietnam (1) Apply Vietnam filter Vietnam
Filtrer par éditeur(s)
- Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (32) Apply Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture filter Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (15) Apply Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) filter Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (15) Apply Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria filter Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
- Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE (8) Apply Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE filter Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE
- Universidad Nacional de la Plata (7) Apply Universidad Nacional de la Plata filter Universidad Nacional de la Plata
- Universidad Nacional de Rosario (7) Apply Universidad Nacional de Rosario filter Universidad Nacional de Rosario
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (6) Apply Food and Agriculture Organization of the United Nations filter Food and Agriculture Organization of the United Nations
- Scielo - Science Electronic Library Online (6) Apply Scielo - Science Electronic Library Online filter Scielo - Science Electronic Library Online
- Universidad de Costa Rica (4) Apply Universidad de Costa Rica filter Universidad de Costa Rica
- International Center for Tropical Agriculture (CIAT) (3) Apply International Center for Tropical Agriculture (CIAT) filter International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
- International Fund for Agricultural Development (3) Apply International Fund for Agricultural Development filter International Fund for Agricultural Development
- International Maize and Wheat Improvement Center (3) Apply International Maize and Wheat Improvement Center filter International Maize and Wheat Improvement Center
- Latin American Network for Rural Extension Services (RELASER) (3) Apply Latin American Network for Rural Extension Services (RELASER) filter Latin American Network for Rural Extension Services (RELASER)
- Revista de Investigaciones Agropecuarias (3) Apply Revista de Investigaciones Agropecuarias filter Revista de Investigaciones Agropecuarias
- CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) (2) Apply CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS) filter CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)
- Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) (2) Apply Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR) filter Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR)
- Coordination SUD (Solidarité Urgence Développement) (2) Apply Coordination SUD (Solidarité Urgence Développement) filter Coordination SUD (Solidarité Urgence Développement)
- Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (2) Apply Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria filter Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (2) Apply Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias filter Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
- Inter-American Development Bank (2) Apply Inter-American Development Bank filter Inter-American Development Bank
- Revista Mexicana de Agronegocios (2) Apply Revista Mexicana de Agronegocios filter Revista Mexicana de Agronegocios
- Universidad de Buenos Aires (2) Apply Universidad de Buenos Aires filter Universidad de Buenos Aires
- Universidad Nacional de General Sarmiento (2) Apply Universidad Nacional de General Sarmiento filter Universidad Nacional de General Sarmiento
- Universidad Nacional del Cuyo (2) Apply Universidad Nacional del Cuyo filter Universidad Nacional del Cuyo
- Access to land (1) Apply Access to land filter Access to land
- Année Internationale de l'Agriculture Familiale (1) Apply Année Internationale de l'Agriculture Familiale filter Année Internationale de l'Agriculture Familiale
- Asociación Argentina de Economía Agraria (1) Apply Asociación Argentina de Economía Agraria filter Asociación Argentina de Economía Agraria
- Asociacion Citricultores y Empacadores de Chajari (1) Apply Asociacion Citricultores y Empacadores de Chajari filter Asociacion Citricultores y Empacadores de Chajari
- Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación (1) Apply Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación filter Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación
- Cooperación Regional Francesa para la América del Sur (1) Apply Cooperación Regional Francesa para la América del Sur filter Cooperación Regional Francesa para la América del Sur
- Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” (1) Apply Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” filter Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”
- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1) Apply Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación filter Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
- Grain (1) Apply Grain filter Grain
- Instituto de Altos Estudios Nacionales (1) Apply Instituto de Altos Estudios Nacionales filter Instituto de Altos Estudios Nacionales
- Ministerio de Agricultura y Ganaderia (1) Apply Ministerio de Agricultura y Ganaderia filter Ministerio de Agricultura y Ganaderia
- Programa Diálogo Regional Rural (1) Apply Programa Diálogo Regional Rural filter Programa Diálogo Regional Rural
- Revista científica de la Red de Carreras de Comunicación Social (1) Apply Revista científica de la Red de Carreras de Comunicación Social filter Revista científica de la Red de Carreras de Comunicación Social
- Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias (1) Apply Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias filter Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias
- Revista de Agroecología (1) Apply Revista de Agroecología filter Revista de Agroecología
- Revista de Economia e Sociologia Rural (1) Apply Revista de Economia e Sociologia Rural filter Revista de Economia e Sociologia Rural
- Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas (1) Apply Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas filter Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas
- Revista de la Facultad de Agronomía (1) Apply Revista de la Facultad de Agronomía filter Revista de la Facultad de Agronomía
- Revista Perspectivas de Políticas Públicas (1) Apply Revista Perspectivas de Políticas Públicas filter Revista Perspectivas de Políticas Públicas
- Revista Presencia (1) Apply Revista Presencia filter Revista Presencia
- Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (1) Apply Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos filter Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos
- Soluciones Prácticas (1) Apply Soluciones Prácticas filter Soluciones Prácticas
- Universidad Nacional de Entre Rios (1) Apply Universidad Nacional de Entre Rios filter Universidad Nacional de Entre Rios
- Universidad Nacional del Comahue (1) Apply Universidad Nacional del Comahue filter Universidad Nacional del Comahue
- Universidad Nacional del Sur (1) Apply Universidad Nacional del Sur filter Universidad Nacional del Sur
- X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos (1) Apply X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos filter X Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales Argentinos y Latinoamericanos
Filtrer par region
Filtrer par type
- agricultural practice (9) Apply agricultural practice filter agricultural practice
- book (18) Apply book filter book
- book chapter (3) Apply book chapter filter book chapter
- brief (1) Apply brief filter brief
- brochure (2) Apply brochure filter brochure
- capacity development tools (5) Apply capacity development tools filter capacity development tools
- case studies (7) Apply case studies filter case studies
- conference paper (9) Apply conference paper filter conference paper
- conference proceedings (2) Apply conference proceedings filter conference proceedings
- flyer (2) Apply flyer filter flyer
- good practice (11) Apply good practice filter good practice
- journal (1) Apply journal filter journal
- journal article (43) Apply journal article filter journal article
- learning and facilitation tools (1) Apply learning and facilitation tools filter learning and facilitation tools
- monitoring and evaluation tools (1) Apply monitoring and evaluation tools filter monitoring and evaluation tools
- presentation (4) Apply presentation filter presentation
- project (5) Apply project filter project
- report (20) Apply report filter report
- thesis (24) Apply thesis filter thesis
- videos (2) Apply videos filter videos
- working paper (1) Apply working paper filter working paper
Filtrer par αnnée de publication
- 2002 (1) Apply 2002 filter 2002
- 2003 (1) Apply 2003 filter 2003
- 2008 (5) Apply 2008 filter 2008
- 2009 (5) Apply 2009 filter 2009
- 2010 (10) Apply 2010 filter 2010
- 2011 (8) Apply 2011 filter 2011
- 2012 (6) Apply 2012 filter 2012
- 2013 (19) Apply 2013 filter 2013
- 2014 (14) Apply 2014 filter 2014
- 2015 (13) Apply 2015 filter 2015
- 2016 (25) Apply 2016 filter 2016
- 2017 (24) Apply 2017 filter 2017
- 2018 (21) Apply 2018 filter 2018
- 2019 (15) Apply 2019 filter 2019
- 2024 (3) Apply 2024 filter 2024